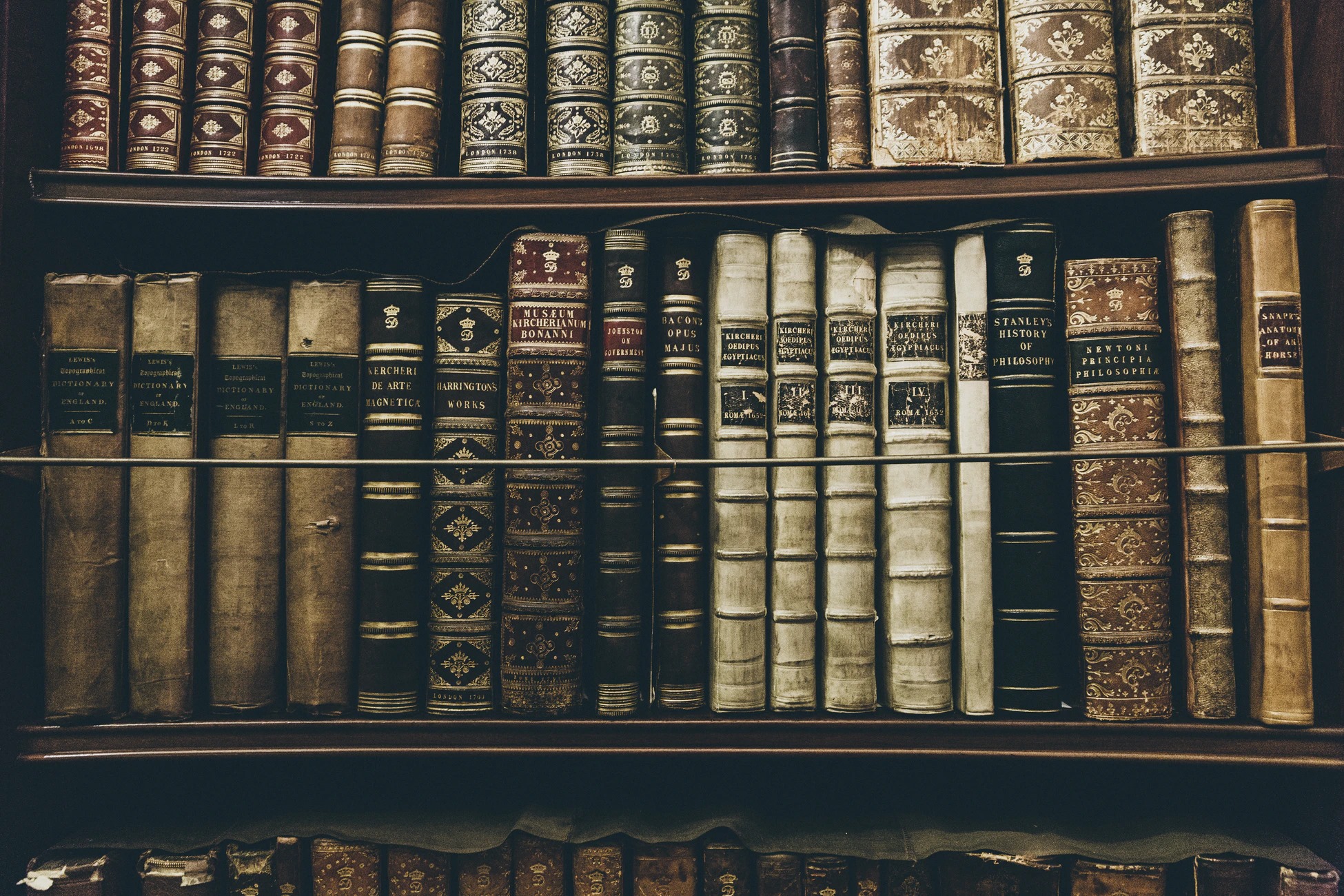Introducción
La afirmación de William Webster —«Cuando los Padres hablan de una tradición transmitida por los apóstoles independientemente de la Escritura, se refieren a costumbres y prácticas eclesiásticas, nunca a la doctrina»— sintetiza una realidad histórico-teológica que, lejos de ser una invención moderna, está profundamente arraigada en los testimonios de los Padres de la Iglesia. La tradición, en el sentido doctrinal, no fue concebida como una autoridad paralela o superior a las Sagradas Escrituras; por el contrario, se entendió como su recepción fiel, su interpretación legítima y su aplicación práctica en la vida eclesial.
Este artículo pretende exponer, de manera amplia y detallada, cómo los Padres apelaron sistemáticamente a las Escrituras como norma suprema de fe y conducta, rechazando cualquier supuesta «tradición oral apostólica» independiente de la Palabra escrita. Se hará hincapié en el contexto polémico de Ireneo de Lyon frente a los gnósticos, la postura concordante de Tertuliano y otros Padres, y la distinción entre tradiciones eclesiásticas (costumbres litúrgicas o disciplinarias) y la doctrina revelada (depositada normativamente en la Escritura).
1. Definición de “tradición” en los Padres: distinción fundamental
La palabra “tradición” (παράδοσις en griego; traditio en latín) no tenía un sentido unívoco en los primeros siglos. Por lo general, se movía en dos planos:
- Tradición doctrinal/apostólica: el contenido de la fe transmitido por los apóstoles, que según los Padres quedó —por voluntad de Dios— registrado de modo normativo en las Escrituras del Nuevo Testamento.
- Tradiciones eclesiásticas: prácticas y costumbres que, sin contradecir la Escritura, regulaban la vida de la Iglesia (por ejemplo, el modo de bautizar, ciertos días de ayuno, la posición para orar, el uso de la señal de la cruz, etc.). Estas tradiciones podían variar entre iglesias locales y no eran consideradas dogma.
Webster subraya la relación de subordinación: «La tradición siempre estuvo subordinada a la Escritura como autoridad, y la Palabra de Dios misma nunca enseña que la tradición sea inspirada». Esto no significa que los Padres despreciaran toda tradición, sino que su autoridad última residía en la Escritura. La tradición eclesial era aceptable en tanto no contradijera ni pretendiera añadir contenidos doctrinales a lo ya revelado en la Escritura.
2. El contexto histórico de Ireneo: la polémica contra el gnosticismo
Ireneo de Lyon (c. 130–202 d. C.), en su obra Adversus Haereses, combate a los gnósticos que afirmaban poseer un conocimiento secreto (γνῶσις) transmitido oralmente por los apóstoles. Frente a esta pretensión, Ireneo declara:
«De nadie hemos aprendido el plan de nuestra salvación, sino de aquellos por quienes nos ha llegado el evangelio, el cual en un tiempo proclamaron públicamente y, posteriormente, por voluntad de Dios, nos fue transmitido en las Escrituras, para ser la base y el pilar de nuestra fe» (Ireneo, Contra las Herejías, III, 1,1).
Este texto es crucial: Ireneo reconoce que los apóstoles primero predicaron oralmente, pero también enfatiza que después consignaron esa enseñanza en las Escrituras por voluntad de Dios. El objetivo era contrarrestar el argumento gnóstico: «Nosotros tenemos la tradición oculta». Ireneo afirma que el contenido salvador está objetivado, público y normativo en la Escritura. Su razonamiento no es la negación de la predicación oral apostólica, sino la afirmación de que esa predicación quedó fijada, preservada y universalmente accesible en el canon escrito.
Esta línea argumentativa responde a la pregunta decisiva: ¿Cómo saber hoy qué enseñaron oralmente los apóstoles? Ireneo contesta: Porque nos fue transmitido en las Escrituras. En otras palabras: la regla de fe no puede estar sujeta a supuestas memorias secretas, sino a la Palabra escrita de Dios, base y pilar de la fe.
3. Tertuliano y la apertura pública de la verdad apostólica
Tertuliano (c. 160–220 d. C.), otro jurista-teólogo que pasó del paganismo a la fe cristiana, polemiza también contra herejías y énfasis gnósticos. En De Praescriptione Haereticorum, afirma que la Escritura pertenece a la Iglesia, pero siempre desde la convicción de que las herejías surgen cuando se divorcia la fe de su fundamento escrito. Aunque defiende la “regla de la fe” (regula fidei), no lo hace para colocar una tradición oral por encima de la Escritura, sino para mostrar que la interpretación legítima de las Escrituras se halla en la Iglesia que se somete a ellas. Para Tertuliano, la «regula fidei» es un resumen de la Escritura, no un suplemento de ella.
Por eso, frente a quienes pretendían tener secretos apostólicos, Tertuliano responde con un principio jurídico: la carga de la prueba corresponde a quien invoca fuentes ocultas. La verdad cristiana está en los documentos públicos —las Escrituras— y en la sucesión de iglesias que, lejos de inventar doctrinas, conservan lo heredado conforme a esos escritos.
4. Otros testimonios patrísticos representativos
Atanasio de Alejandría (c. 296–373)
Atanasio, el defensor incansable de la consustancialidad del Hijo con el Padre en Nicea (325), escribió:
«Porque la Sagrada Escritura es suficiente para anunciar la verdad» (Contra los Gentiles, 1.1).
Él apela a la suficiencia de la Escritura en contra de especulaciones filosóficas o tradiciones humanas que distorsionen el monoteísmo cristiano.
Cirilo de Jerusalén (313–386)
Cirilo afirma en sus Catequesis:
«En lo que respecta a los divinos y sagrados misterios de la fe, no debemos hacer ni la más mínima observación sin las Sagradas Escrituras, ni dejarnos llevar por meras probabilidades y artificios argumentativos… No me creas, pues, porque te digo estas cosas, a menos que recibas de las Sagradas Escrituras la prueba de lo que se expone» (Catequesis IV, 17).
Su llamado es explícito: ni él mismo —obispo de una sede prestigiosa— se considera autoridad suprema. La prueba está en la Escritura.
Basilio el Grande (c. 330–379)
Aun cuando Basilio defiende ciertas prácticas litúrgicas, distingue con claridad entre tradiciones universales enraizadas en la Escritura y usos eclesiásticos particulares. En su obra Sobre el Espíritu Santo, insiste en que la doctrina sobre la divinidad del Espíritu no es invención humana, sino enseñanza de la Escritura recibida y litúrgicamente confesada.
Agustín de Hipona (354–430)
Agustín reconoce la autoridad del testimonio eclesial para identificar las Escrituras, pero al hablar de la autoridad doctrinal definitiva dice:
«En las Sagradas Escrituras aprendemos a conocer a Cristo. Él mismo nos enseñó a considerar las Escrituras como el verdadero fundamento de la fe» (paráfrasis de Contra Fausto, XXVIII, 2; ver también De Doctrina Christiana).
Agustín se somete a la Escritura como regla de fe y combate a las sectas basándose en la interpretación fiel de la Palabra. No instaura una tradición doctrinal que pueda crecer más allá o en contra de la Escritura, sino una hermenéutica eclesial subordinada a ella.
5. Las advertencias bíblicas contra la “tradición de los hombres”
La Biblia misma ofrece numerosos textos que distinguen entre la tradición divina (la revelación) y las tradiciones humanas que pueden contradecir la Palabra de Dios. Jesús reprocha a los fariseos:
«Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición… Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías…» (Marcos 7:9, 6, RVR1960).
El Apóstol Pablo, si bien utiliza el término «tradiciones» para referirse a la enseñanza apostólica (2 Tesalonicenses 2:15), sitúa dichas tradiciones en continuidad con el evangelio revelado, el cual luego queda registrado en las Escrituras inspiradas (2 Timoteo 3:16–17). Pablo también advierte:
«Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo» (Colosenses 2:8, RVR1960).
La diferencia es clara: hay una tradición apostólica según Cristo y su Palabra, y hay tradiciones humanas que, al contradecir la revelación, deben ser rechazadas.
6. Tradiciones eclesiásticas: útiles, pero no normativas ni inspiradas
Los Padres nunca dudaron en usar el término “tradición” para referirse a normas litúrgicas o disciplinarias que eran útiles y edificantes. Por ejemplo, la práctica del ayuno en ciertos días, o la forma de administrar el bautismo. Sin embargo, jamás equipararon estas prácticas a la inspiración o a la autoridad doctrinal infalible de la Escritura.
De hecho, cuando surgían divergencias entre costumbres locales, los Padres resolvían tales tensiones apelando al espíritu de unidad y a la Escritura como criterio último. Así, la tradición eclesiástica podía enriquecerse y modificarse, pero la doctrina no podía añadirse o alterarse, porque su fuente era la Escritura.
7. Implicaciones teológicas (y reformadas) de esta lectura patrística
Para la teología reformada, la distinción y la subordinación de toda tradición a la Escritura es un marco hermenéutico clave. El principio de Sola Scriptura no afirma que la Iglesia no tenga historia ni costumbres, sino que estas no son normativas al nivel de la Palabra de Dios. La autoridad de los concilios o de los Padres es derivada, no constitutiva de la verdad revelada.
Cuando los Reformadores apelaron a los Padres, lo hicieron precisamente para mostrar que su postura no era novedad, sino continuidad con la mejor tradición patrística, la cual entendía la Escritura como la suprema norma de fe y práctica. La «tradición patrística» genuina, correctamente entendida, es la tradición que vuelve continuamente a las Escrituras.
8. Respondiendo a la objeción de la “tradición oral independiente”
Una objeción común consiste en decir: «Antes de existir el Nuevo Testamento por escrito, la Iglesia vivió de tradición oral; por lo tanto, hay una tradición oral apostólica independiente que permanece vigente». La respuesta patrística es doble:
- Sí, hubo predicación oral apostólica. Nadie lo niega. Pero esa predicación fue puesta por escrito con autoridad divina y quedó como patrimonio normativo para todas las generaciones.
- La apelación a una tradición oral independiente se convirtió en bandera de herejías (especialmente gnósticas) que reclamaban saberes esotéricos. Los Padres, como Ireneo, dijeron: «No, lo apostólico está en la Escritura; lo demás es pretensión vana».
Por tanto, la verdadera tradición apostólica perdurable hoy no es una transmisión secreta, sino la Palabra escrita que puede ser leída, escrutada y probada por todo el pueblo de Dios (Hechos 17:11).
Conclusión
La tradición patrística, lejos de consagrar una autoridad doctrinal independiente de la Escritura, insistió una y otra vez en volver a la Palabra de Dios como fuente normativa, suficiente e inspirada. Ireneo, Tertuliano, Atanasio, Cirilo, Basilio, Agustín y otros, en contextos diversos, señalaron que lo que los apóstoles enseñaron oralmente se nos ha legado en las Escrituras para ser «fundamento y pilar» de nuestra fe.
La tradición eclesiástica —litúrgica, disciplinar, pastoral— es valiosa en cuanto sirve a la edificación del cuerpo de Cristo y se mantiene bajo la autoridad de la Escritura. Pero cuando se pretende erigir como norma doctrinal independiente o contraria a la Palabra, se desvirtúa el sentido mismo de traditio: no es el traspaso de una revelación paralela, sino la transmisión fiel de lo que ya fue dicho en la Escritura.
En última instancia, los Padres no inventaron una tradición extrabíblica; ellos conservaron y certificaron la tradición bíblica. Su legado más profundo es precisamente este: el camino patrístico para resolver disputas doctrinales, combatir herejías y nutrir la vida cristiana pasaba por abrir las Escrituras, no por cerrarlas detrás de tradiciones humanas.
Nota bibliográfica: William Webster, “¿De verdad abandoné la Santa Iglesia Católica?”, en John Armstrong (ed.), Catolicismo romano: Los protestantes evangélicos analizan lo que nos divide y nos une (Chicago: Moody Press, 1994), 273–274.