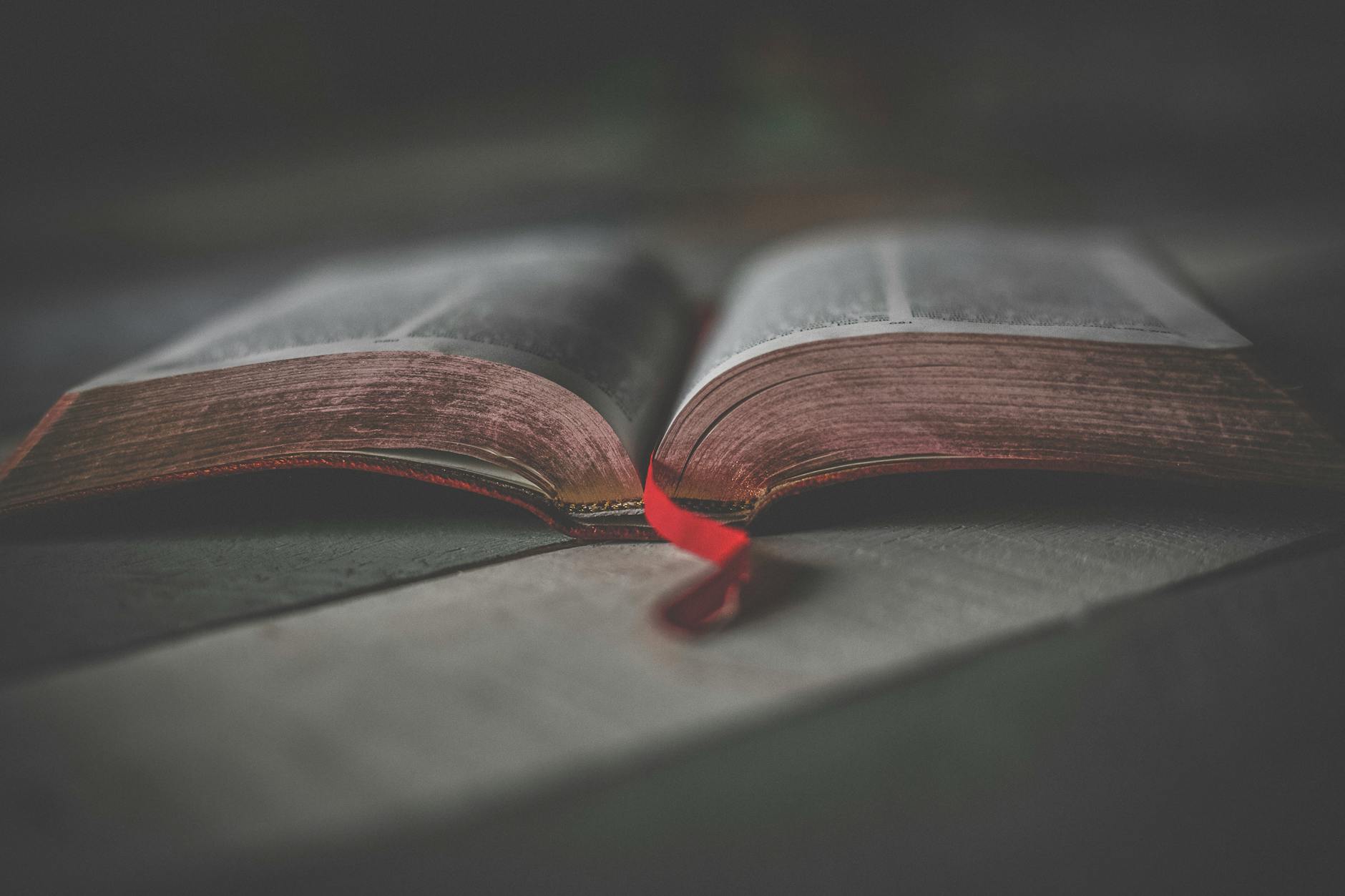Un Proceso de Reconocimiento sin la Necesidad de la Infalibilidad Romana
Introducción
El siglo IV representó un período de profunda transformación para el cristianismo. Tras el Edicto de Milán en 313 d.C., que marcó el fin de las persecuciones y el inicio de una era de favor imperial , la Iglesia se enfrentó a nuevos desafíos relacionados con la definición de su identidad, la clarificación doctrinal y la coherencia institucional. En este contexto de efervescencia teológica, acentuada por controversias como el arrianismo, la cuestión de cuáles textos debían ser considerados Escritura autoritativa se volvió imperativa. La recopilación y el reconocimiento del canon bíblico no fueron meros ejercicios académicos, sino elementos fundamentales para establecer la ortodoxia cristiana.
Este artículo sostiene que la contribución significativa de Atanasio de Alejandría a la consolidación del canon bíblico, particularmente a través de su 39ª Carta Festal, fue un testimonio de un proceso eclesiástico más amplio de reconocimiento y consenso. Este proceso no requirió una imposición de una autoridad romana centralizada y supuestamente “infalible”. El concepto de “infalibilidad de la Iglesia (Roma)” como un dogma formal y universalmente aceptado no estaba establecido en el siglo IV y, por lo tanto, no pudo haber sido un requisito previo para la formación o aceptación del canon durante la vida de Atanasio.
Es fundamental disipar la idea errónea de que el Concilio de Nicea (325 d.C.) estableció o “creó” el canon bíblico. La evidencia histórica, incluyendo los registros del concilio y los testimonios de figuras contemporáneas como el propio Atanasio, demuestra de manera inequívoca que no se tomó tal decisión en Nicea. Esta clarificación es crucial para comprender la identificación del canon como un proceso orgánico y gradual, no como un decreto repentino de una autoridad centralizada. El siglo IV, en este sentido, fue una fase de consolidación de textos ya considerados por la Iglesia dispersa autoritativos, que se estaban recopilando y aceptando de manera más amplia. Esta comprensión redefine la narrativa, alejándola de una imposición autoritativa súbita y acercándola a un desarrollo progresivo.
La noción de “infalibilidad de la Iglesia” como un dogma formal no era una realidad histórica en el siglo IV. Los documentos históricos revelan que la infalibilidad papal es un dogma relativamente reciente, proclamado mucho más tarde, por ejemplo, en el Concilio Vaticano I. Si el concepto mismo no estaba formalmente definido ni universalmente aceptado en el siglo IV, entonces lógicamente no pudo haber sido un requisito para la formación del canon durante la época de Atanasio. Esto sugiere que desarrollos teológicos posteriores proyectaron de manera anacrónica una idea de autoridad sobre procesos históricos que, en realidad, fueron impulsados por dinámicas diferentes, como la apostolicidad y el uso litúrgico.
I. Atanasio de Alejandría: Defensor de la Ortodoxia
Atanasio de Alejandría, nacido alrededor del año 295 d.C. en Alejandría, Egipto, fue una figura central en la historia del cristianismo primitivo. En esta vibrante ciudad, un epicentro intelectual y teológico de la época, Atanasio recibió una formación filosófica y teológica exhaustiva. Fue ordenado diácono aproximadamente a los 24 años y, en el año 328 d.C., ascendió a la posición de Patriarca de Alejandría, un cargo que ocuparía hasta su fallecimiento en el 373 d.C..
La vida de Atanasio estuvo marcada indeleblemente por la controversia arriana, una de las disputas teológicas más significativas de los primeros siglos cristianos, que giraba en torno a la naturaleza de Cristo. Arrio, un sacerdote de Alejandría, sostenía que el Verbo divino no era eterno, sino una criatura creada por el Padre, y que solo metafóricamente podía ser llamado Hijo de Dios. Atanasio emergió como el más férreo defensor de la ortodoxia nicena, que afirmaba la consustancialidad (homoousios) del Hijo con el Padre. Su papel fue crucial en el Primer Concilio de Nicea en 325 d.C., donde la doctrina arriana fue condenada y el Credo de Nicea, que afirmaba la plena divinidad de Cristo, fue formulado.
Su inquebrantable compromiso con la teología nicena le valió una persecución implacable y cinco períodos de exilio bajo el reinado de diferentes emperadores, incluyendo Constantino I, Constancio II, Juliano el Apóstata y Valente. Estas expulsiones a menudo fueron resultado de la influencia de simpatizantes arrianos en la corte imperial. Uno de sus exilios incluso lo llevó a Roma. A pesar de su constitución física, descrita como pequeña y más bien débil, Atanasio poseía un espíritu indomable y una notable agudeza intelectual. Su famosa declaración, “Ellos están, es verdad, en los lugares, pero fuera de la verdadera Fe; mientras que vosotros estáis fuera de los lugares en verdad, pero la Fe, dentro de vosotros. Consideremos si es mayor, el lugar o la Fe. Claramente la verdadera Fe”, encapsula poderosamente su convicción de que la verdadera fe trasciende la ubicación física o el poder institucional. Su influencia y autoridad, por lo tanto, se derivaron de su integridad teológica y su disposición a sufrir por sus creencias, en lugar de depender de una sucesión jerárquica ininterrumpida o de una sanción explícita de Roma como árbitro final. Su autoridad fue forjada por su compromiso inquebrantable con lo que consideraba la fe auténtica, incluso cuando esto significaba estar alejado de los “lugares” tradicionales de poder.
La vida de Atanasio también ilustra la compleja interacción entre la política imperial y la autoridad eclesiástica en el siglo IV. Sus numerosos exilios, a menudo instigados por emperadores influenciados por los arrianos, demuestran que los asuntos internos de la Iglesia, incluyendo las disputas teológicas y la posición de sus líderes, estaban profundamente entrelazados con la política imperial. El favor o el disfavor del emperador podía impactar directamente la capacidad de un obispo para permanecer en su sede. Este contexto es crucial porque revela que la “autoridad” no era puramente eclesiástica o espiritual, sino también política y, con frecuencia, inestable, lo que debilita aún más la idea de una autoridad romana única, estable e infalible que dictara los términos en todo el imperio. El hecho de que fuera exiliado a Roma también indica que Roma era un lugar de refugio y una sede importante, pero no necesariamente el centro único o infalible de autoridad universal capaz de evitar sus exilios o dictar su teología. La resiliencia y perspicacia teológica de Atanasio le valieron un inmenso respeto en todo el mundo cristiano, siendo venerado como santo y Doctor de la Iglesia en las tradiciones oriental y occidental, incluyendo las Iglesias Católica, Ortodoxa, Anglicana, Luterana y Copta.
II. La 39ª Carta Festal: La Lista Canónica de Atanasio
Los obispos, en particular los de Alejandría, tenían la tradición de emitir anualmente “Cartas Festales” a sus diócesis para anunciar la fecha de la Pascua y ofrecer orientación pastoral. Atanasio aprovechó su 39ª Carta Festal, publicada en el año 367 d.C., para abordar la creciente necesidad de claridad con respecto a las escrituras autoritativas, especialmente ante la proliferación de escritos apócrifos y heréticos.
En esta carta, Atanasio presenta una lista detallada de los libros que deben pertenecer al Canon de las Escrituras. Para el Antiguo Testamento, su lista comprende 22 libros, reflejando la enumeración hebrea. Esta incluye el Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio), libros históricos (Josué, Jueces, Rut, cuatro libros de Reyes considerados como dos, dos libros de Esdras como uno), libros poéticos (Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job), y libros proféticos (los Doce Profetas Menores como uno, Isaías, Jeremías con Lamentaciones y una epístola, Ezequiel, Daniel). Esta lista se alinea en gran medida con los libros protocanónicos aceptados por la tradición judía.
Lo más significativo es que la 39ª Carta Festal de Atanasio presenta una lista de 27 libros para el Nuevo Testamento que es idéntica al canon aceptado hoy por la mayoría de las tradiciones cristianas. Estos incluyen los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, Juan), los Hechos de los Apóstoles, siete Epístolas Católicas (Santiago, dos de Pedro, tres de Juan, Judas), catorce Epístolas Paulinas (incluyendo Hebreos), y el Apocalipsis de Juan.
Atanasio distingue meticulosamente entre los libros “incluidos en el Canon” y otros libros que son “para lectura”. La segunda categoría abarca textos como la Sabiduría de Salomón, la Sabiduría de Sirach, Ester, Judit, Tobías, la Enseñanza de los Apóstoles (Didaché) y El Pastor (de Hermas). Aunque considerados útiles para la instrucción y la edificación, estos libros no poseían autoridad canónica. Atanasio condena explícitamente los escritos apócrifos, desestimándolos como “invenciones de herejes” destinadas a engañar a los simples.
La 39ª Carta Festal es reconocida como el documento más antiguo que proporciona una lista de libros del Nuevo Testamento que coincide precisamente con el canon actual de 27 libros. Aunque no fue un decreto oficial y universalmente vinculante en su momento, sirvió como una poderosa declaración de un líder eclesiástico altamente respetado, influyendo significativamente en el consenso emergente en todo el mundo cristiano.
La lista de Atanasio, al ser la primera en coincidir con el canon moderno, sugiere que no estaba inventando un nuevo conjunto de escrituras, sino más bien articulando y formalizando una colección de textos que ya eran ampliamente utilizados, aceptados y considerados autoritativos en muchas comunidades cristianas. Su lista representó un reconocimiento y una consolidación de un consenso ya desarrollado, en lugar de una “creación” unilateral por una sede central. Este hecho refuerza la idea de una identidad propia y orgánica en la formación del canon.
La mención de Atanasio sobre el rechazo de los “escritos apócrifos… invenciones de herejes” indica que la proliferación de textos que promovían enseñanzas heterodoxas, como el gnosticismo, fue un catalizador significativo para que los Padres de la Iglesia, incluido Atanasio, identificarán claramente lo que constituía la Escritura autoritativa. La necesidad de combatir la herejía mediante la provisión de una “regla de fe” ya recibida dentro la comunidad cristiana probablemente impulsó a Atanasio a emitir dicha lista tan precisa. Así, las luchas doctrinales internas del siglo IV contribuyeron directamente al señalamiento del canon, destacando un proceso de reacción comunitaria, en lugar de un decreto proactivo y centralizado por Roma o cualquier otra sede.
III. Reconocimiento, No Creación del Canon
La reconocimiento del canon bíblico no fue un evento singular e instantáneo dictado por un concilio o una autoridad centralizada, sino un proceso gradual y orgánico que abarcó varios siglos por la misma naturaleza de las copias esparcidas. Fue fundamentalmente un proceso de reconocimiento por parte de la comunidad cristiana en general de textos que ya funcionaban como Escritura inspirada y autoritativa, más que un acto de creación o selección arbitraria. La autoridad de estos libros fue reconocida gradualmente a través de su uso generalizado y efecto comunitario.
Este desarrollo puede dividirse en varias etapas clave:
- Etapa Apostólica (hasta c. 70 d.C.): Este período inicial se caracterizó por la transmisión oral y escrita de las enseñanzas de Jesús y el ministerio de los Apóstoles, junto con la aparición de los documentos escritos.
- Etapa Post-apostólica (c. 70-150 d.C.): Durante esta fase, surgió una distribución masiva de los escritos cristianos. Algunos, como los cuatro Evangelios y las cartas paulinas, comenzaron a ganar una aceptación amplia y generalizada ya en el siglo I y II.
- Etapa de Reconocimiento general (c. 150-200 d.C. en adelante): El cuerpo principal del Nuevo Testamento se “reconoció” a través del uso común y el consentimiento. La desaparición de los Apóstoles y el surgimiento de diversas herejías, como el marcionismo, el gnosticismo y el montanismo, impulsaron la creciente necesidad de una delimitación más precisa de los textos autoritativos para preservar la pureza doctrinal.
La Iglesia primitiva aplicó varios criterios, tanto implícitos como explícitos, para reconocer los libros ya Canónicos divinamente:
- Apostolicidad (Origen Apostólico): Un libro debía haber sido escrito por un apóstol o alguien estrechamente asociado con uno (por ejemplo, Marcos con Pedro, Lucas con Pablo). Este criterio aseguraba un vínculo directo con las enseñanzas fundacionales y los relatos de testigos oculares de Cristo.
- Coherencia Lógica y Doctrinal Internamente con su efecto Externo (Ortodoxia): El contenido del libro debía alinearse con la “regla de fe” (regula fidei) establecida y la doctrina cristiana reconocida, afirmando creencias centrales como la divinidad de Jesús y la salvación por la fe. Libros que promovían enseñanzas gnósticas u otras herejías fueron explícitamente excluidos.
- Universalidad y Catolicidad (Aceptación Generalizada): El libro necesitaba ser ampliamente aceptado y utilizado por las iglesias en diferentes regiones geográficas.
La noción generalizada de que un único concilio, como el de Nicea, “creó” o “estableció” el canon bíblico es una falsedad histórica. Los registros tempranos de Nicea, incluyendo los de Atanasio y Eusebio, no contienen ninguna mención de una decisión conciliar sobre el canon. Los debates sobre la inclusión de ciertos libros, como el Apocalipsis en Oriente, persistieron incluso después de Nicea. Concilios regionales posteriores, como el Sínodo de Hipona (393 d.C.) y los Concilios de Cartago (397, 419 d.C.), bajo la influencia de Agustín, desempeñaron un papel en ratificar lo ya aceptado mayormente en las comunidades, en lugar de crear una nueva lista. Estos concilios mandaron lo que debía leerse en las iglesias, reflejando la práctica establecida y la aceptación generalizada, en lugar de inventar un nuevo canon. Es decir, se fue ratificando lo que ya se había establecido en el alma de la Iglesia.
Los criterios de canonicidad, especialmente la “coherencia interna y doctrinal” , vinculan directamente la formación del canon con la comprensión en desarrollo de la Iglesia sobre la creencia cristiana ortodoxa. La condena del arrianismo en Nicea y el papel de Atanasio en ella demuestran la lucha de la Iglesia por definir las doctrinas centrales. La identificación de los libros canónicos, se convirtió en una herramienta para mantener la integridad doctrinal, lo que refuerza la idea de que su formación y por la naturaleza de estos mismos escritos, fue impulsada por la necesidad teológica y el consenso comunitario de descansar en la verdad, no por una declaración externa e infalible sobre ella.
IV. Un Concepto Anacrónico para la Canonización
El concepto de “infalibilidad de la Iglesia,” específicamente la infalibilidad papal, definida como la preservación del Papa del error cuando habla ex cathedra sobre asuntos de fe y moral, es un desarrollo relativamente reciente en la teología católica. Fue formalmente definido en el Primer Concilio Vaticano en 1870, aunque sus fundamentos teológicos se fortalecieron en el Concilio de Trento del siglo XVI. En el siglo IV, este dogma específico no era conocido, ni estaba establecido, y mucho menos articulado.
Para comprender la autoridad de Roma en el siglo IV, es esencial considerar el contexto histórico del primado romano. Durante los primeros cuatro siglos, los obispos locales, incluido el Obispo de Roma, gozaban de una autonomía soberana en sus respectivas sedes, equiparando el poder jurídico entre sí. El Obispo de Roma no era universalmente reconocido de facto como “Primus inter pares” (primero entre iguales) en estos primeros siglos, y su autoridad a menudo era cuestionada.
Si bien existieron indicios tempranos del primado romano, con figuras como Ignacio de Antioquía e Ireneo reconociendo la importancia de Roma debido a su fundación apostólica, esto era principalmente un primado de honor, prestigio e influencia, no una autoridad jurídica o infalible sobre la Iglesia universal en el sentido que se entendería más tarde. Las tensiones y disensiones históricas, como el feroz enfrentamiento entre el Obispo de Roma y los obispos africanos liderados por Cipriano, demuestran que la autoridad romana no era incuestionable ni absoluta.
No existe evidencia histórica que sugiera que el canon bíblico fue determinado por un decreto infalible de Roma en el siglo IV. El proceso fue de consenso gradual entre varias sedes. Incluso cuando concilios occidentales como Hipona y Cartago ratificaron el canon, lo hicieron basándose en el consenso y la tradición existentes dentro de sus regiones, no necesariamente bajo un mandato directo e infalible de Roma. El hecho de que las iglesias orientales mantuvieran diferentes listas canónicas durante siglos (por ejemplo, los cánones sirio, armenio y etíope, y los debates en curso sobre el Apocalipsis en Oriente) demuestra aún más la falta de una autoridad romana infalible universalmente aceptada que dictara el canon en el siglo IV. El Gran Cisma de 1054 solidificó aún más la divergencia entre Oriente y Occidente, incluso en ciertos asuntos canónicos.
Incluso, la existencia de divergencias canónicas regionales en ciertos lugares es una prueba directa contra la infalibilidad centralizada. El hecho de que varias iglesias orientales (siria, armenia, etíope) mantuvieran cánones diferentes durante siglos, a veces omitiendo libros como el Apocalipsis , contradice directamente la noción de que una autoridad romana infalible impuso universalmente un único canon en el siglo IV. Si tal autoridad infalible hubiera estado operativa y reconocida, estas diferencias regionales lógicamente no habrían persistido durante tanto tiempo. Esta divergencia subraya un proceso de discernimiento regional independiente y de construcción de consenso, en lugar de un dictado infalible y de arriba hacia abajo de Roma. El consenso más amplio eventual se logró a través de un proceso gradual de convergencia, no de obediencia inmediata a un decreto central infalible.
Aplicar dogmas posteriores a procesos históricos anteriores es un anacronismo. En otras palabras, la infalibilidad papal es un “dogma de fe” que es relativamente nuevo, definido en el siglo XIX. Argumentar que la colección del canon de Atanasio requirió este concepto es imponer una construcción teológica posterior a un período histórico anterior donde no existía en su forma definida. La evidencia histórica apunta a un conjunto diferente de dinámicas (apostolicidad, naturaleza propia del Canon y ortodoxia) que impulsaron la formación del canon en el siglo IV, lo que hace que la infalibilidad de la Iglesia sea un factor irrelevante o anacrónico para ese contexto histórico específico.
Conclusión
La identificación del canon bíblico fue fundamentalmente un proceso de reconocimiento por parte de la Iglesia cristiana primitiva, siendo testigos de la naturaleza de este Canon y su efecto en la doctrina ortodoxa. No fue un acto de creación o selección arbitraria por una autoridad centralizada o un conjunto de opispos, ni un decreto repentino de un solo concilio como Nicea. La poderosa analogía de que “La iglesia no nos dio el canon más de lo que Sir Isaac Newton nos dio la fuerza de la gravedad” ilustra eficazmente este punto: la Iglesia reconoció una realidad inherente en lugar de inventarla.
Atanasio de Alejandría desempeñó un papel fundamental en este proceso a través de su 39ª Carta Festal del 367 d.C., que proporcionó la primera lista existente de libros del Nuevo Testamento idéntica al canon moderno. Su profunda influencia provino de su liderazgo teológico, su firme defensa de la ortodoxia nicena en medio de la persecución y su autoridad moral. Crucialmente, su contribución no dependió ni estuvo supeditada a una supuesta infalibilidad de la Iglesia. Este concepto, como dogma formal, no estaba establecido en el siglo IV y la autoridad del Obispo de Roma aún estaba en desarrollo y no era universalmente reconocida como infalible o suprema sobre los obispos locales.
La evidencia histórica demuestra que el canon surgió de una compleja interacción de factores: origen apostólico, coherencia interna y doctrinal, uso litúrgico generalizado y un consenso gradual de identificación, a menudo debatido, entre diversas comunidades cristianas. Las variaciones regionales y las discusiones en curso subrayan aún más la naturaleza descentralizada de este proceso pero a la vez, la propia naturaleza de la Palabra de Dios en los propios escritos inspirados. La autoridad del canon, en última instancia, reside en su inspiración divina, la Iglesia solo puede ser testigo de ello siendo ella guiada por el Espíritu Santo, a lo largo de los siglos para contemplar dicha inspiración y autoridad, en lugar de doblegarse a una declaración “infalible” de una sede específica o institución.
Si el canon fue “obra de Dios, reconocido por las iglesias” a través de un proceso gradual que involucró múltiples criterios y consenso regional, en lugar de un único decreto infalible de Roma , la implicación es que la guía del Espíritu Santo en la preservación e identificación de las escrituras sagradas operó a través del cuerpo colectivo de creyentes y sus líderes en diversas ubicaciones geográficas. Esto desafía una visión estrecha de la guía divina que se canaliza exclusivamente a través de una estructura jerárquica centralizada e infalible, sugiriendo una comprensión más amplia y distribuida de la obra del Espíritu dentro de la Iglesia primitiva.
La reiterada insistencia en el “reconocimiento” en lugar de la “creación” implica que los libros mismos poseían una autoridad inherente, derivada de su inspiración divina y origen apostólico. La Iglesia, a través de su proceso natural de adherirse a la Voz de Su Señor, descubrió y confirmó esta autoridad inherente, en lugar de otorgársela a los textos. Esta perspectiva traslada el centro de la autoridad del acto de canonización de la Iglesia al origen divino de los propios textos, con la Iglesia actuando como fiel administradora y testigo. Esto disminuye aún más la necesidad de una Iglesia “infalible” para hacer que los libros sean canónicos, ya que su función era identificar lo que Dios ya había hecho autoritativo.