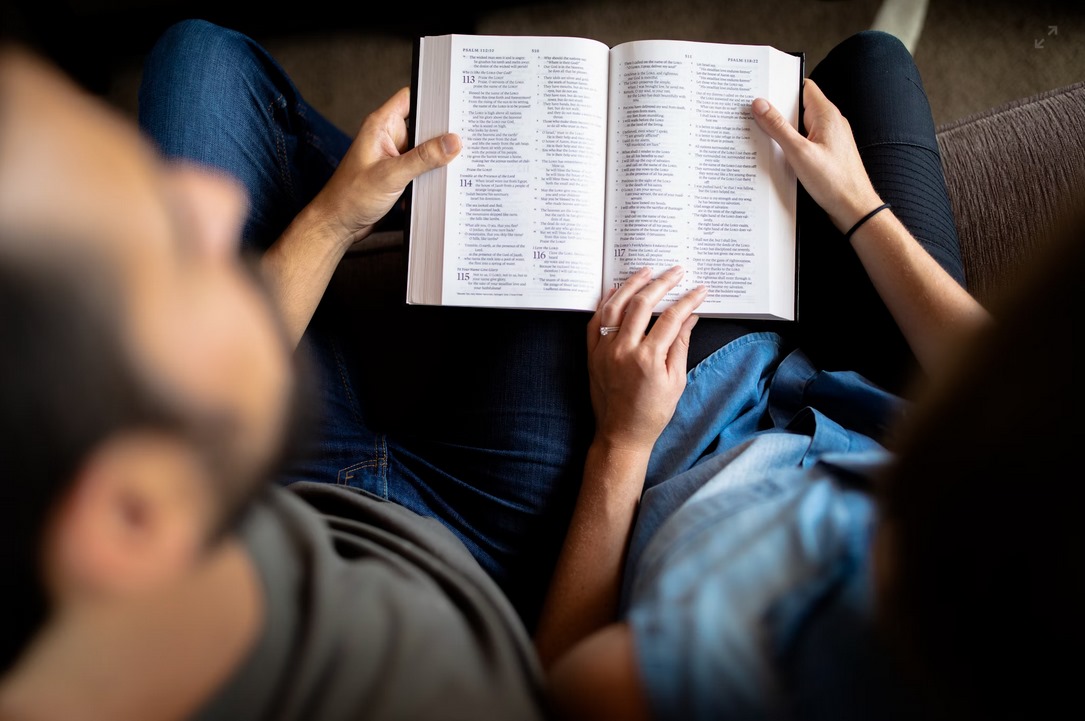Introducción
Toda sociedad se edifica sobre palabras; la historia confirma que quien controla el lenguaje modela la percepción pública y, en última instancia, el rumbo de la cultura. Este fenómeno resulta visible hoy en la arena política, donde vocablos tradicionalmente estables —“justicia”, “libertad”, “mujer”— son resignificados para legitimar determinados proyectos ideológicos. A esta táctica contemporánea algunos la llaman “ataque semántico”, pues ya no se limita a ocultar realidades incómodas mediante eufemismos, sino que subvierte el significado original de los términos hasta invertir su sentido. El antecedente más conocido lo hallamos en la Unión Soviética: las hambrunas se etiquetaban como “dificultades temporales”, y los campos de trabajo como “reeducación”. Al alterar el léxico, el régimen dislocaba la capacidad del ciudadano para interpretar su propia experiencia y lo inducía a confiar en la narrativa oficial antes que en la realidad misma. El efecto no era meramente lingüístico; se trataba de un mecanismo de dominación que debilitaba el pensamiento crítico y fomentaba la sumisión intelectual.
I. La epistemología Cristiana
El cristianismo bíblico se enfrenta a esta pugna tomando posición desde un fundamento epistemológico radicalmente distinto del secular. Toda cosmovisión, sea materialista, postmoderna o cristiana, arranca con un principio indemostrable —un axioma— cuya verdad se presupone para construir el resto del sistema. En la visión crsitiana y reformada, ese axioma es la revelación especial de Dios: las Sagradas Escrituras de los sesenta y seis libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús afirma sin ambages: “Tu palabra es verdad” (Juan 17:17), y el apóstol Pablo recalca que “toda la Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). Estas declaraciones no se ofrecen como hipótesis sometidas a verificación externa, sino como autopresentación de la misma Palabra divina. Así, la Biblia no suplica reconocimiento; su auctoritas descansa en el Dios que no puede mentir y que se da a conocer por medio de Su Palabra-Ley. Negar esta base sería instalar otra igualmente indemostrable —la razón autónoma, la experiencia humana, el consenso mayoritario— pero ninguna elude la circularidad de partir de lo que debe, a su juicio, ser demostrado. Como enseñaba Juan Calvino al inicio de su Institución de la Religión Cristiana, sin el conocimiento de Dios no hay conocimiento cabal de nosotros mismos, ni viceversa; ambos polos se iluminan mutuamente bajo la luz reveladora de la Escritura.
Ahora bien, que la Escritura sea el axioma primordial no significa que la fe cristiana renuncie a la razón. La lógica es inseparable de la Palabra porque el Verbo eterno, el Logos, “era con Dios y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). El mismo Cristo es “sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24) y en Él “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3). De ahí que creer para entender —como resumió Agustín— resulte coherente con la imago Dei: el ser humano puede razonar porque participa de la racionalidad de su Creador. En consecuencia, fe y razón convergen en un marco donde las proposiciones bíblicas son la norma regulativa, y la lógica, el instrumento que nos permite organizar y aplicar esas proposiciones en todos los ámbitos de la vida.
II. El poder del lenguaje
Este marco epistemológico expone la falacia del lenguaje creador de realidad. Si el universo es obra del Dios trino —que lo llamó a la existencia mediante su Palabra— entonces nuestras palabras no pueden obrar ex nihilo; sólo describen, interpretan y responden a un orden que antecede al hablante. La manipulación lingüística, en cambio, pretende erigirse en demiurgo, trastocando la correspondencia entre signo y referente. Cuando una ley redefine “matrimonio” sin referencia al patrón creacional de Génesis 1–2, o cuando una política pública reescribe “libertad” como emancipación de cualquier límite moral, se erosiona el nexo entre lenguaje y realidad, y se promueve la anomia: “Cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21:25). Este relativismo semántico produce, en palabras de Isaías, un estado donde “a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo” (Isaías 5:20).
Para discernir y resistir este fenómeno, el creyente debe recuperar la disciplina de la definición bíblica. No basta denunciar la mentira; urge exponer su naturaleza parasitaria. El lenguaje político contemporáneo, saturado de neologismos y eufemismos, opera mediante lo que Orwell denominó Newspeak: encierra al ciudadano en una gramática que imposibilita el disenso. Frente a ello, la Iglesia ha de cultivar un vocabulario saturado de Escritura, donde “justicia” signifique conformidad al carácter de Dios, “libertad” denote liberación del pecado para obedecer la ley de Cristo y “amor” se refiera a la entrega sacrificial, no al sentimentalismo relativista. Hablar verdad implica, pues, recuperar la semántica bíblica y exponer la incoherencia de los relatos seculares. Quien afirma que toda verdad es “construcción social” invalida su propia afirmación, pues ésta quedaría igualmente construida y, por tanto, sin autoridad vinculante.
III. El llamado a reconstruir
De forma pastoral, este compromiso se traduce en catequesis que forme la mente cristiana a partir del texto inspirado; en predicaciones que modelen una hermenéutica que nace del texto y desemboca en la cultura, no al revés; y en un testimonio público que rehúse la complicidad con la propaganda dominante. Cuando Daniel 3 describe la presión estatal para adoración idolátrica, subraya también la resistencia verbal de Sadrac, Mesac y Abed-nego: ellos llamaron al decreto por su nombre y afirmaron la soberanía de Dios sobre todo dictamen humano. Hoy, la fidelidad exige un vigor análogo: nombrar el aborto homicidio aunque la ley lo declare “derecho reproductivo”; confesar que la creación distingue varón y hembra aunque la academia proclame infinitas identidades; proclamar que la justicia se basa en la ley moral de Dios aunque la cultura equipare justicia con igualdad de resultados.
Conclusión
En última instancia, la batalla por el lenguaje es una batalla teológica. El poder de redefinir las palabras aspira a ocupar el lugar de Dios como Legislador último. La Iglesia, armada con la espada del Espíritu, no combate con la violencia del mundo, sino con la proclamación de la verdad que libera. “Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad” (2 Corintios 13:8). Someter el lenguaje a la Palabra es, pues, un acto de adoración y de amor al prójimo, porque impide que las almas queden cautivas de narrativas mentirosas y les ofrece la realidad tal como Dios la ha dado: ordenada, significativa y redimida en Cristo. Sólo así las palabras recuperan su dignidad de siervas de la verdad y dejan de ser instrumentos de opresión ideológica.